Alex Mouchard
Salas y Gómez, calvo peñasco,
salta en la marea del Pacífico de
pronto,
sin una hierba, sin siquiera musgo,
zócalo duro por el sol roído,
del pueblo de los pájaros reposo
en el henchido seno que respira.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
mas yo escalé de frente
aquel peldaño de roca pura.
Las aves, al peligro inocentes, se
apartaban apenas,
estiraban el cuello, se asombraban.
Adelbert von Chamisso – “Salas
y Gómez” (1823)
En parte chorlo, en parte perdiz y en
parte paloma, la agachona chica (Thinocorus
rumicivorus), con su modesto aspecto, fue capaz de fascinar al mismísimo
Charles Darwin durante su viaje por Sudamérica.
Thinocorus
rumicivorus. El macho de lado y a la hembra de frente.
|
Dibujo de E. Bomer (Eschscholtz, 1829-1833)
Sven Nilsson (1830) opinaba que las imágenes del Zoologischer Atlas “dejan mucho que desear en comparación con las
mejores obras de la época: parece demasiado evidente que las figuras están
hechas a partir de animales y aves mal disecados”. |
UN AVE NUEVA PARA LA CIENCIA
A
mediados de enero de 1824 atracó en el puerto de Talcahuano (Chile) la fragata
rusa Predpriatie (“Empresa”) al
mando del capitán Otto Von Kotzebue. Estaba cumpliendo la orden del zar
Alejandro I de realizar una circunnavegación alrededor del mundo con carácter
científico, pero también de protección de la Compañía Ruso Americana que
operaba comercialmente en Alaska, por entonces perteneciente al imperio Ruso.
Este
era el segundo viaje alrededor del mundo realizado por este experimentado
marino y en esta ocasión llevaba a bordo como naturalista al profesor Johann
Friedrich von Eschscholtz (ver recuadro) y como mineralogista a Heinrich Friedrich
Emil Lenz. Eschscholtz ya había participado en el primer viaje de
circunnavegación (1815-1818) de Kotzebue.
Una
vez desembarcados, el capitán y el Dr. Eschscholtz se dirigieron cabalgando a
la nueva ciudad de Concepción para entrevistarse con el presidente Ramón
Saturnino Andrés Freire. Le solicitaron permiso para que los naturalistas
hicieran un viaje a la Cordillera para colectar especímenes. Freire, preocupado
por las últimas operaciones de la guerra de la Independencia, se negó y a
cambio les otorgó una autorización para realizar excursiones bajo vigilancia
por los alrededores de Talcahuano y la bahía de Concepción. Fue así que
hicieron una excursión desde el puerto hasta Penco, sede de la antigua ciudad
de Concepción, destruída por el terremoto de 1751.
“Las montañas que rodean este valle se elevan suavemente hasta una
altura moderada y deleitan la vista por el verdor de los arbustos de los que
están cubiertas. Mientras perseguíamos muchas clases de aves e insectos para
mejorar nuestra colección, los marineros lanzaron una gran red y capturaron una
cantidad de conchas y otros peces con los que abunda el mar en esta zona” (Kotzebue,
1830).
“Después de
la comida, todo el grupo salió a cazar y en el transcurso de unas pocas horas
había matado varios cientos de aves acuáticas de diversas especies. Las
bandadas en las que vuelan a veces son tan numerosas que oscurecen el cielo” (Kotzebue,
1830).
Penco, a principios del s. XVIII
Entre
las aves capturadas, le llamó la atención a Eschscholtz una pequeña ave de
plumaje muy críptico que correteaba por la costa. Comprendió que se trataba de
algo novedoso dentro de los Grallatores (antiguo orden, hoy Charadriiformes,
que incluye chorlos, playeros y gaviotas) ya
que se distinguía por el pico corto y de base gruesa, y por sus dedos
completamente libres, sin membranas (Eschscholtz, 1829-1833). La ubicó en un
nuevo género: Thinocorus, “alondra de
las playas”, del griego this, thinos:
montón de arena, médano, playa, y korys,
la alondra (Alauda arvensis). En efecto, estas agachonas se asemejan a las
alondras por tener dorso y pecho aperdizados y el vientre blanco, además
frecuentan como ellas estepas semidesérticas (Mouchard, 2019).
Titian
Peale , coincidía con esta comparación: “Su vuelo es rápido y esquivo. En
tierra, tienen un aspecto muy parecido al de las alondras pardas o los
gorriones”
(Cassin, 1858).
Por
otra parte, Eschscholtz (1829-1833) agregaba: “La tierra natal de esta ave
es Chile, donde se la ha encontrado en las tierras bajas arenosas y con
vegetación cerca de la costa del mar en la Bahía de Concepción. Su canto es
similar al del chorlito común. En su
estómago se encontraron semillas de un Polygonum
y un Rumex.” Por eso le
aplicó el nombre específico rumicivorus,
“comedor de romaza”, del latín rumex:
romaza, y voro: devorar, comer. Rumex es un género cosmopolita de
hierbas poligonáceas con alrededor de cien especies, alguna de las cuales se
encontraba en esa playa de Chile.
Tinochore d’Eschscholtz
|
Dibujo de Prêtre (Lesson, 1830-1832) |
DARWIN
Y LA AGACHONA CHICA
Una
década después, el famoso naturalista Charles Darwin, envió una carta a su
amigo y profesor de botánica, John
Stevens Henslow, escrita desde las cercanías de Montevideo el 24 de
noviembre de 1832. Decía: “Hay un pobre ejemplar de ave, que a mis ojos no
ornitológicos, parece ser una feliz mezcla de paloma, alondra y becasina. El
propio Sr. Mac Leay nunca imaginó una criatura tan intermedia. Supongo que
resultará ser algún ave bien conocida, aunque me ha desconcertado bastante” (Darwin,
1832).
Se
refería a la agachona chica y al entomólogo William Sharp Mac Leay, creador de
un extravagante sistema de clasificación zoológica, denominado quinarianismo.
Durante
su segunda estadía en Maldonado (Uruguay), en mayo/junio de 1833, Darwin logró cazar una de estas aves a las
que denominó provisoriamente Scolopax-Perdrix.
Más tarde, el 7 de septiembre de 1835, cuando el Beagle partió de Lima,
escribió una reseña sobre la especie (Barlow, 1963):
“Esta ave se
encuentra en todo el sur de Sudamérica, dondequiera que haya llanuras estériles
áridas o pastizales abiertos y secos. En Maldonado, en la costa norte del
Plata, no es infrecuente; pero en las grandes llanuras, cerca de Sierra
Ventana, es abundante. La vimos en las llanuras interiores de la Patagonia
meridional en Santa Cruz en Latitud 50°. En el lado occidental de las
Cordilleras, en la parte más austral, donde cesan los bosques y comienza el
campo abierto, en Concepción, encontramos esta ave. Se encuentra en todo Chile;
y en Copiapó, frecuenta los lugares más desolados, donde difícilmente pueda
existir otra criatura viviente. En sus hábitos y estructura parece emparentada
con los dos géneros Scolopax y Perdrix. Se las encuentra en parejas o
en pequeñas bandadas de cinco o seis; pero en las grandes llanuras cerca de [la
Sierra de la] Ventana, vi hasta 30 y 40 en una bandada. Cuando se les acerca,
se acuclillan cerca del suelo y es difícil distinguirlas. Cuando se alimentan,
caminan bastante lentamente, con las patas bien abiertas, como las codornices.
Se espolvorean en los caminos o en lugares arenosos”.
“Frecuentan
lugares particulares (secos) y día tras día se las puede encontrar allí.
Observé este hecho tanto en Maldonado como en Chile. Por sus hábitos de
acuclillarse, a menudo se elevan inesperadamente cerca de una persona. Cuando
una pareja está junta, se puede disparar a uno sin que el otro se levante. Toda
la bandada siempre se eleva junta y cada ave emite un chillido como una
becasina. Debido a sus largas escapulares, cuando están en vuelo, vuelan como
becasinas. De ahí que todos los cazadores del Beagle las llamaran «becasinas de
pico corto». Una vez que están en vuelo, la bandada generalmente vuela a cierta
distancia, con un vuelo alto e irregular. Ocasionalmente las he visto
remontarse, como una bandada de perdices”.
“En Maldonado
abrí los estómagos de muchos ejemplares y no encontré nada más que materia
vegetal; ésta consistía principalmente de trozos de una hierba gruesa como un
junco; trozos de hojas de alguna otra planta y granos de cuarzo. El contenido
de los intestinos y las heces son de un color verde muy brillante. En otra
época del año y en otro lugar, encontré el buche lleno de pequeñas semillas y
una sola hormiga. Las aves (a las que abrí) eran excesivamente gordas y con un
fuerte olor desagradable a salvajina. Sin embargo, se dice que son excelentes
para comer. Los perros pointer las señalan. En las llanuras al sur del Plata,
me dijeron que hacen sus nidos cerca de las orillas de los lagos y ponen cinco
o seis huevos blancos con manchas rojas. La cubierta de las fosas nasales es
suave. Algunos de los ejemplares tienen una marca negra como una horquilla en
el pecho; creo que estos son los machos. ¿La horquilla negra es como la
herradura roja de la perdiz inglesa? En La Plata los españoles las llaman «avecasina»” (Darwin,
1913).
Darwin,
que no era muy buen ornitólogo, afirmó que durante el viaje del Beagle “sólo he
colectado un ave que me ha interesado mucho” (Steinheimer, 2004). Obviamente,
mientras se iba desarrollando en su mente la idea de las variaciones naturales
de las especies, su mayor interés era saber cómo habrían surgido estas aves que
exteriormente se parecían a otras no emparentadas con ellas.
Y
analizaba:
“En todos
estos aspectos, en la molleja muscular adaptada a la alimentación vegetal, en
el pico arqueado y las fosas nasales carnosas, las patas cortas y en la forma
del pie, el Thinocorus tiene una
estrecha afinidad con las codornices. Pero en cuanto se ve al ave volar, la
opinión cambia: las alas largas y puntiagudas, tan diferentes de las del orden
de las gallináceas, el vuelo alto e irregular y el grito lastimero que emite en
el momento de elevarse, recuerdan a una becasina” (Darwin, 1838).
Con
más bagaje ornitológico, John Gould, le informó que “a este
género [Scolopax], o más bien al de
los playeros [Familia Scolopacidae], se aproxima … por la forma de sus alas, la
longitud de las escapulares, la forma de la cola, que se parece mucho a la del Actitis hypoleucos, y en el color
general del plumaje”
(Darwin, 1838).
Más
adelante, ya bien establecida su teoría de la evolución, así opinaba Darwin del
ave que tanto lo había preocupado:
“El Thinocorus está estrechamente
relacionado con otras aves sudamericanas. Dos especies del género Attagis [la agachona grande y la
patagónica] son en casi todos los aspectos como los tarmiganes [Lagopus] en sus hábitos: una vive en
Tierra del Fuego, por encima del límite de las tierras boscosas, y la otra
justo debajo de la línea de nieve en la Cordillera de Chile central ... Esta
pequeña familia de aves es una de las que, por sus variadas relaciones con otras
familias, aunque en la actualidad sólo ofrece dificultades al naturalista
sistemático, en última instancia puede ayudar a revelar el gran esquema común a
las épocas presentes y pasadas, sobre el cual se han creado los seres
organizados”
(Darwin, 1913).
The Seed Snipe. Thinocorus rumicivorus
|
Dibujo de Roland Green
(Astley, 1913) |
AGACHONAS EN PATAGONIA
William
Hudson, gran observador del comportamiento de los animales, relataba: “Al posarse,
la agachona común deja caer su cuerpo directamente al suelo y se posa contra
éste como un atajacaminos; al elevarse, se aleja de repente con un vuelo
salvaje y apresurado y el agudo grito de alarma de una becasina. Se alimenta
exclusivamente de vegetales. He abierto las mollejas de muchas decenas para
asegurarme de que nunca comen insectos, y no he encontrado nada en ellas
excepto semillas (generalmente semillas de trébol) y brotes tiernos y hojas
mezcladas con diminutas partículas de grava. Estas aves habitan la Patagonia,
migrando al norte a las pampas en invierno, donde llegan en abril. Por lo
general, van en bandadas de unos cuarenta o cincuenta individuos y vuelan
rápidamente, manteniéndose muy cerca unos de otros. Sin embargo, en el suelo,
siempre están muy dispersos y son tan reacios a elevarse que permiten que una
persona camine o cabalgue a través de la bandada sin levantar vuelo, y cada ave
se desliza hasta un pequeño hueco en la superficie o detrás de una mata de
hierba para escapar a la observación” (Sclater & Hudson, 1889).
En
el oeste de Rio Negro la agachona chica es residente estival y es posible
observar sus cortejos y nidos:
“A diferencia
de su pariente mayor, [la agachona de collar] T. orbignyanus, no frecuenta quebradas rocosas y arroyos, sino que
se encuentra en llanuras pedregosas y valles arenosos. Es muy mansa y nada
desconfiada, nunca busca escapar volando, a menos que casi se la pise, y
entonces vuela sólo una corta distancia, y sigue comiendo. Su alimento consiste
enteramente de materia vegetal; casi todos las aves que cacé tenían los picos
cubiertos de alguna sustancia pegajosa y el buche frecuentemente lleno de semillas”.
“Su llamada
de vuelo es un sonido característico en los mallines desde agosto a diciembre
... El ave asciende gradualmente una corta distancia en el aire y luego
desciende lentamente con las alas extendidas, emitiendo durante la primera
parte del descenso unas pocas notas dulces y burbujeantes. Este despliegue lo
realiza ocasionalmente en noches de luna llena”.
“El nido es
simplemente un hueco rascado en la arena cerca de alguna hierba de no más de 8
cm de alto ... La hembra pasa un tiempo considerable fuera del nido, ocupada no
solo en cubrir cuidadosamente los huevos con pequeñas ramitas y trozos de pasto
seco, sino que además llena el espacio entre los huevos con el mismo material,
de modo que aun conociendo la posición exacta del nido, era imposible notar
algo, ya que la parte superior de esta cubierta se confundía totalmente con el
suelo”
(Peters, 1923).
En
un paisaje similar Alexander Wetmore nos decía:
“En Zapala, Neuquén, el 8 y 9 de
diciembre, me encontré con la agachona chica en sus zonas de cría en las
laderas de un valle abierto, muy pastoreadas, en el que había un pequeño arroyo
y ocasionalmente pequeños rezumaderos o manantiales. Cuando llegué de repente a
la cima de un alto barranco sobre el pequeño arroyo que drenaba el valle, un
polluelo a medio crecer, que reconocí al instante como una agachona, salió
corriendo con las alas abiertas y chillando bajo ... La madre se levantó a sólo
unos pocos centímetros de distancia. Más adelante en el valle, los adultos eran
bastante comunes, aunque eran ariscos ... El lugar tenía un suelo alcalino que
mantenía escaso pasto en el cual había dispersos montículos de unos pocos
centímetros de altura. Los machos de agachona descansaban tranquilamente en las
cimas de estos, pareciendo a la distancia alguna rara alondra o gorrión. Cuando
me acerqué, huyeron rápidamente o se agacharon y se escondieron. Cuando se les
hacía levantar vuelo de repente, se elevaban con rapidez y se alejaban con
rápidos zigzags, emitiendo un grito bajo y áspero. Las marcas de sus alas y su
aspecto en esos momentos tenían un parecido sorprendente con los de una pequeña
becasina o playero. Los machos, cuando estaban en reposo, emitían
ocasionalmente un silbido lastimero con la garganta ligeramente dilatada y
palpitante. Para escapar de la persecución, corrían rápidamente, con la cabeza
ligeramente hacia delante como un chorlito, y cuando se alejaban de mi camino
se agachaban con la cabeza y el cuello extendidos en el suelo. Cuando no se
alarmaban, caminaban lentamente, con pasos cortos, a menudo cabeceando como una
paloma. De vez en cuando, los machos se lanzaban hacia lo alto para dar vueltas
sobre el valle. A su regreso, desplegaban las alas y descendían rápidamente,
deteniendo su descenso cada pocos metros de modo que bajaban en una serie de «pasos».
La actuación iba acompañada de una curiosa nota doble como risas” (Wetmore,
1926).
El
ornitólogo Henry Durnford encontró su nido y pichones en el valle del río
Chubut: “El
nido es una ligera depresión en el suelo, a veces revestida con unas cuantas
briznas de hierba; y antes de abandonarlo, el pájaro adulto cubre los huevos
con pequeños palitos. Los huevos son de color gris pálido, muy densamente
moteados con manchas de color chocolate claro y oscuro; tienen un aspecto
pulido. El polluelo está finamente moteado por todas partes de marrón claro y
oscuro”
(Durnford, 1878).
En
Tierra del Fuego, Robert Crawshay encontró que “esta ave es bastante común y
se la encuentra en parejas aquí y allá. Su hábitat habitual es el terreno
abierto, a baja altura, en lugares donde la hierba es corta y delicada. Se
eleva como una alondra, con un gorjeo, se aleja de manera errática por una
corta distancia, quizás 25 metros, y sin ningún intento de ocultarse, vuelve a
alimentarse o permanece inmóvil, indiferente a la presencia de alguien … quedaban alimentándose despreocupadamente a 35
metros de mí, con mi caballo pateando, moviéndose y resoplando con impaciencia” (Crawshay,
1907).
Cabeza
y pata de Thinocorus rumicivorus. (Le
Maout, 1853)
AGACHONAS
EN INVIERNO
“Durante su
estancia invernal en las pampas, la bandada siempre elige como lugar de
alimentación un trozo de tierra arcillosa blancuzca, con escasa vegetación
seca; y allí, cuando estas aves se agazapan inmóviles en el suelo, al que su
plumaje gris se asemeja tanto en color, es muy difícil detectarlas. Si una
persona se detiene cerca o en medio de la bandada, las aves delatan su
presencia respondiéndose unas a otras con una variedad de notas extrañas,
parecidas al arrullo de las palomas, fuertes golpeteos huecos en el suelo y
otros sonidos misteriosos, que parecen venir de debajo de la tierra” (Sclater,
& Hudson, 1889).
A
fines de abril, en la laguna de Puán, al oeste de la provincia de Buenos Aires,
los naturalistas de la tristemente célebre expedición a la Patagonia del
general Julio Roca ya encontraban bandadas de agachonas invernando:
“El Thinocorus rumicivorus que casi parece,
por la configuración de su pico y de sus patas, intermedio entre la paloma y la
perdiz, se llalla siempre en sociedades de 5 a 50 individuos, durante la
estación hiemal, particularmente en los lugares donde abundan yuyos
con semillas y una gramilla corta en vez de paja larga. Son animalitos mansos y
confiados, que corren por la alfombra del suelo, completamente con las
costumbres de la paloma. Nos acercamos y el individuo más próximo deja oír un
suave silbido de alarma. Al instante todos los compañeros vecinos se dan por
avisados, agazapándose momentáneamente entre la paja; el primero se levanta
emitiendo un grito particular y toda la bandada le sigue al instante, mostrando
luego en el vuelo su figura particular, completamente parecida a la de los
chorlitos. Generalmente no vuelan lejos; sólo dan unas cuantas vueltas y
descienden otra vez a la playa vecina” (Doering, 1881).
Más
cerca de Buenos Aires, Henry Durnford las encontró “comunes de
mayo a septiembre, y siempre en bandadas. Parece que les gustan tanto los
bañados como los campos secos. Cuando se les molesta, vuelan en círculos,
emitiendo un silbido bajo, y siempre se posan de cara al viento. Me recuerdan a
las bandadas de Calidris arenaria [Calidris alba] cuando permanecen
inmóviles en el suelo”
(Durnford, 1876).
Ernesto
Gibson señalaba que en los pagos de Ajó (Buenos Aires) “esta ave
patagónica nos visita en invierno, llegando alrededor del 20 de marzo y
partiendo a principios de septiembre. Las bandadas varían en tamaño desde media
docena hasta quince o veinte; ocasionalmente incluso se pueden encontrar
parejas separadas. Una curiosa combinación de las características de, digamos,
un tarmigán en miniatura y un pequeño chorlo, la agachona común es muy
interesante en muchos aspectos … recuerdo particularmente, en una ocasión,
cuando había dejado el caballo en un sector de terreno accidentado y caminé por
casualidad por el medio de un grupo. Al detenerme por completo y mirar hacia
abajo, vi un ave anidando un poco más cerca en su refugio o el ojo negro de
otra mirándome de reojo. Mientras tanto, extrañas notas de advertencia y
excitación contenida parecían emanar de la nada y llenar el aire a mi
alrededor; por lo demás, la bandada era completamente indistinguible de su
entorno. El contraste entre la confiada quietud en un momento y el agudo grito
de alarma y el vuelo salvaje, cuando las aves decidieron de repente emprender
el vuelo, fue de lo más sorprendente” (Gibson, 1920).
A
Hermann Burmeister (1858) le resultó simpática la agachona: “Cuando ya
estaba anocheciendo, escuchamos el peculiar canto de un pájaro que aún no
conocíamos; sonaba como «tul-co». Los arrieros llamaban al pájaro «Gaucho» … era el Thinocorus
rumicivorus, que me alegra y que es común en esa zona tan solitaria de toda
la región cordillerana”.
En
la alta montaña de Mendoza, en las vecindades del Aconcagua, el ave es bastante
común e incluso parece criar allí según lo refiere Phillip Gosse: “Estas aves
viven únicamente en terrenos húmedos y pantanosos … a menudo oía al ave volar
en círculos alrededor del campamento (al menos eso me parecía a mí) en mitad de
la noche y emitir un ruido parecido al croar de una rana, sólo que sin las
notas ásperas. Cuando estas aves cantan, es muy difícil determinar dónde están,
aunque quizás estén bastante cerca de uno todo el tiempo. Cerca del lago sobre
[Puente del] Inca, encontré dos pájaros adultos, con tres pequeños, todos
posados en aproximadamente un centímetro de agua” (Fitz Gerald, 1899).
AGACHONAS EN CHILE
“En Chile, la
perdicita se encuentra en los llanos pedregosos, pero también en los prados y
en las colinas. En el verano pasan más al sur y en el invierno se acercan al
norte; entonces se reúnen en bandadas de 40 a 50 individuos para hacer el viaje
en compañía. Una vez que pasó la migración se reparten en pares y sólo se ven
pocos individuos en el mismo punto ... corren ligero, vuelan por distancias
cortas, gritan seguido cuando se elevan, se agachan para esconderse, y se
alimentan de pastos y semillas” (Albert, 1900).
“Anidan entre
las piedras o en el pasto frondoso tapizando una hendidura con pastos sueltos.
La hembra pone de tres a cuatro huevos de color arena con manchitas pálidas y
brunas oscuras. .. Los padres se entregan por completo al cuidado de los
hijuelos"(Albert,
1900).
Ambrose
Lane, que colectó aves para el Museo Británico, halló agachonas en la zona
desértica próxima a Tarapacá (Chile). En esa región se las conocía como “echadero (del verbo
español echarse, estirarse en toda su longitud), por su hábito de tumbarse en
la arena en algún pequeño hueco cuando se acerca un intruso. Una o dos veces,
en las pocas ocasiones en que me encontré con ellos en Tarapacá, nos apeamos y
caminamos hacia donde corrían la última vez que los vimos (aunque nunca pude
ubicarlos con precisión en la arena brillante a la que tanto se parecen), pero
después de caminar con cuidado y mirar de cerca, no pudimos encontrar más
rastros de ellos” (Lane, 1897). Otro nombre que escuchó fue el de “pollo de
mar”, pero este era un nombre genérico que los pobladores daban a
chorlos y otras aves limícolas pequeñas. Observó que “al alzar el vuelo, estas
aves emiten un chillido sibilante, muy parecido al de una becasina. Cuando se
alimentan, emiten sonidos burbujeantes o arrullos, como los que se pueden oír a
las palomas”
(Lane, 1897).
En
ocasión de sus cacerías una de las agachonas quedó herida. “La curé con
una pequeña operación y la guardé en una caja, parcialmente abierta y alambrada
por un lado, para estudiar sus hábitos. Como estaba mudando en ese momento,
cayó en tan mal estado que casi murió, pero al ser liberada de vez en cuando
durante unos diez minutos en un campo se recuperó. Primero la llevé a la playa,
para tratar de descubrir su comida en la arena desnuda; pero aunque la vi
picotear, nunca pude decir exactamente qué picoteaba. En un jardín o campo
comía pasto y varias hierbas con voracidad, pero tenía que vigilarlo con
cuidado porque corría muy rápido y siempre trataba de esconderse aplastándose
en algún hueco. De esta manera casi lo perdí una o dos veces, y a menudo estuve
a punto de pisarlo. Poco a poco lo acostumbré a comer pan y alpiste, pero no lo
hizo hasta después de algún tiempo … lo mantuve durante aproximadamente una
semana en un hoyo en el jardín. Durante este tiempo, generalmente lo traía de
noche y permanecía tranquilo todo el día porque no podía salir, y
afortunadamente no lo robaron; mientras que como tenía un buen lugar para
correr y una abundante provisión de comida, prosperó extraordinariamente bien.
Nunca pareció arisco o asustado, incluso cuando lo enjaularon por primera vez,
aunque constantemente picoteaba y golpeaba con su pico como para salir.
Continuó más o menos con este hábito y nunca se volvió mucho más manso, ni
quiso comer de la mano. Sin embargo, resultó tan interesante y se mantuvo tan
fácil de cuidar que lo llevé conmigo cuando me mudé al sur, y realizó una
cantidad de viajes más maravillosos de lo que jamás hubiera imaginado que le
hubiera tocado a un pájaro. Aunque se las arregló bastante bien en los barcos
de vapor, su posición ocasional en el traqueteante carro tirado por bueyes fue,
me temo, poco envidiable; y, finalmente, me pareció aconsejable llevarlo en una
pequeña caja en mi alforja hasta Río Bueno; pero ni siquiera esto lo afectó, y
continuó prosperando hasta que tontamente lo confié en una jaula con un
espécimen de [caburé] Glaucidium nanum, que parecía demasiado pequeño para ser
peligroso. Pero el caburé se comió la cabeza de la agachona común, tras seis
meses en que lo mantuve a salvo” (Lane, 1897).
Johann Friedrich von Eschscholtz, antes de 1829.
|
Autor desconocido. (Eschscholtz, 1829-1833). |
LA AGACHONA
CHICA Y LAS CULTURAS
Con
su pequeño tamaño y su coloración críptica la agachona chica no ha dejado casi
huellas en las culturas indígenas ni en las criollas. Además su coloración la
asimila a otras aves más conspicuas como los inambúes (martineta copetona,
quiula patagónica). Hay algunas pocas referencias de sus nombres en lenguas
indígenas y son palabras de origen tehuelche, algunas de las cuales han sido
adoptadas por los mapuches (Malvestitti, 2009). Probablemente en la estepa
patagónica la etnia tehuelche es la que tuvo mucho más contacto con esta ave.
Una
de las pocas referencias la encontramos en la zona norte de Chubut, adonde las
agachonas llegan en julio, en pleno invierno, y se cree que su canto anuncia el
buen tiempo (Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, 2023).
Nombres
que se le aplican en distintas regiones:
Chile:
Perdicita o petaquita de la Cordillera, perdigón, echadero.
Argentina:
Agachona chica, chorlo agachón.
Buenos
Aires: Dormilona, gachita.
Córdoba:
Chorlito.
Mendoza:
Gaucho.
Río
Negro: Corralero.
Santa
Cruz: Corralera, porotera.
Mapudungun:
chikok, kotriko, choküm, chikom, tüpok
Tehuelche
(aonek'o ajen): t'ok'e, tepac-tepac.
|
LA
BREVE VIDA DE JOHANN ESCHSCHOLTZ
Vista de Tartu, 1800. Autor desconocido. |
https://www.meisterdrucke.ie/kunstwerke/1000px/Unbekannt_-_View_of_Tartu_1800_-_%28MeisterDrucke-708253%29.jpg |
A
fines del siglo XVIII la ciudad de Derpt o Dorpat (Imperio Ruso), actualmente
Tartu (Estonia), se encontraba en plena reconstrucción tras un gran incendio
que había destruido sus principales edificios, construidos en madera. En ese lugar, rodeado de extensos bosques y
numerosos lagos, nació en 1793 Johann Friedrich Gustav von Eschscholtz. Su
familia de apellido original Escholtz, integraba la comunidad alemana que
había recuperado su prestigio tras los años de dominación sueca. De manera que Johann, seguramente atraído
hacia las ciencias naturales por la geografía del país, pudo estudiar
medicina en la Universidad Imperial, fundada por los suecos en 1632.
Su
profesor de botánica, Karl Friedrich von Ledebour, había explorado los montes
Altai, en el centro de Asia, y probablemente lo habrá estimulado a realizar
viajes de estudio. El caso es que ante la mala salud del profesor, a Johann
le fue ofrecido el puesto de médico y naturalista en un viaje de circunnavegación
a bordo de la nave Rurick, comandada por el capitán Otto von Kotzebue.
Entre 1815 y 1818, realizaron un viaje para buscar un paso entre el Océano
Pacífico y el Atlántico, a través del Ártico. Pasaron por
Brasil, Argentina y Chile, cruzaron el Pacífico hacia Kamchatka, y
de allí a Alaska. Luego fueron a San Francisco, donde permanecieron un mes
explorando los alrededores. Johann, que coleccionaba mayormente
insectos, viajaba con su gran amigo,
el poeta y botánico Adelbert von Chamisso, quien le dedicó el género de
la amapola de California, Eschscholzia
californica, designada como flor estatal en 1890 (Jepson, 1929). Desde allí pasando por Hawái y otras islas
del Pacífico, regresaron a San Petersburgo (Essig, 1931).
A
la vuelta del viaje Johann fue designado en 1822 director del Museo de
Zoología.
Desde
1823 a 1826 Eschscholtz hizo un segundo viaje con Kotzebue, a bordo del buque
Predpriatie. En un recorrido similar al primer viaje llegaron por el Cabo de
Hornos hasta la Bahía de Concepción en Chile, donde capturaron a la agachona
chica. Después navegaron hacia el oeste, visitando la isla Otaheiti, las
islas Navigator, y la isla Otdia. Llegaron a Kamchatka en la primavera de
1824 y de allí cruzaron a Sitka (Alaska) que en esa época formaba parte del
Imperio Ruso y era sede de la Compañía de Comercio Ruso-Americana. Pasaron el
invierno en San Francisco (California) y finalmente retornaron a Rusia,
completando la vuelta al mundo (Eschscholtz, 1829-1833).
En
el viaje se colectaron 28 especies de mamíferos, 165 aves, 33 anfibios, 90
peces y más de 2000 especies de vertebrados, mayormente coleópteros. Kotzebue publicó un relato del viaje que
incluía los trabajos de Chamisso y Eschscholtz. Además éste publicó Zoologischer Atlas (1829-1833),
donde describió “las especies más sobresalientes”, y entre ellas, la agachona
chica.
En
1830 Eschscholtz fue nombrado profesor titular de anatomía y medicina forense
en la Universidad, pero al año siguiente falleció víctima del tifus, a la
temprana edad de 38 años. Sus materiales fueron descriptos mayormente por
otros naturalistas por lo que su nombre quedó relegado en la nomenclatura
zoológica, aunque no en el caso de la agachona. Sus colecciones entomológicas
se conservan en el Museo Zoológico de Moscú, y en los museos
de Tartu y Helsinki (Dolezal, 1959).
|
%20celeste.jpg)
Albert,
Federico. 1900. Contribuciones al estudio de las aves chilenas: (continuación):
familia thynocorythidae. Revista de la Universidad de Chile 106
(ene-jun).
Astley,
Hubert D. 1913. The Seed Snipe. Thinocorus rumicivorus. The Journal of the
Avicultural Society. Third Series.—Vol. IV (11), Sept. 1913.
Barlow, Nora (ed.).
1963. Darwin's ornithological notes. Bulletin of the British Museum (Natural
History). Historical Series Vol. 2, No. 7, pp. 201-278.
Belcher,
Charles F. 1936. Nota sobre la agachona, Thinocorys rumicivorus. El Hornero
6:313-314.
Burmeister,
Hermann. 1858. Geognostische Skizze des Erzgebirges von Uspallata. Zeitschrift
fur Allgemeine Erdkunde, 4.
Cassin, John.
1858. United States Exploring Expedition. During the year 1838, 1839, 1840,
1841, 1842. Mammalogy & Ornithology. Vol. 8. Philadelphia, C. Sherman.
Crawshay, R.
1907. The Birds of Tierra del Fuego. London.
Darwin, C. R.
1832. Letter to J. S. Henslow, 24 November 1832.
https://www.darwinproject.ac.uk/letter/?docId=letters/DCP-LETT-192.xml&query=Darwin
Darwin, C. R.
ed. 1838. Birds. The zoology of the voyage of H.M.S. Beagle. by John Gould.
London: Smith Elder and Co.
Darwin, C. R.
1913. A Naturalist's Voyage Round the World. Journal of Researches into the
Natural History and Geology of the countries visited during the voyage round
the world of H.M.S. Beagle under the command of Captain Fitz Roy. London, John
Murray.
Essig, E.
O. 1931. A History of Entomology. New
York, The Macmillan Company.
Doering,
Adolfo. 1881. Zoologia. Informe Oficial de la Comision Científica agregada al
Estado Mayor General de la Expedicion al Rio Negro (Patagonia), realizada en
los meses de abril, mayo y junio de 1870, bajo las órdenes del General D. Julio
A. Roca. Buenos Aires, Imprenta de Ostwald y Martínez.
Dolezal,
Helmut, "Eschscholtz, Johann Friedrich von" en: Neue Deutsche
Biographie 4 (1959), pp. 650-651 [versión en línea]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd116569514.
html#ndbcontent.
Durnford,
Henry. 1876. Ornithological Notes from the Neighbourhood of Buenos Ayres. The
Ibis 1876:164.
Durnford, H
-1878- Notes on the Birds of Central Patagonia. Ibis 8:289.
Eschscholtz,
Johann Friedrich. 1829-1833. Zoologischer Atlas : enthaltend Abbildungen und
Beschreibungen neuer Thierarten, während des Flottcapitains v. Kotzebue
zweiter Reise um die Welt, auf der russisch-kaiserlichen Kriegsschlupp
Predpriaetië in den Jahren 1823-1826. Heft1 p.2 pl.2. Berlin, G. Reimer.
Fernández
Garay, Ana. 2004. Diccionario
Tehuelche-Español/Español-Tehuelche.
Escuela de Investigación de Estudios Asiáticos, Africanos y Amerindios
(CNWS). Universidad de Leiden, Países Bajos.
Fitz Gerald,
E. A. 1899. The Highest Andes. Methuen & Co.,London.
Fraser,
Louis. 1843. Proceedings of the Zoological Society of London 11:116-
Frézier, Amédée François
.1716. Relation du Voyage de la Mer du Sud aux côtes du Chily et du
Perou, fait pendant les années 1712, 1713 & 1714. Paris.
Gibson,
Ernest. 1920. Further Ornithological
Notes from the Neighbourhood of Cape San Antonio, Province of Buenos Ayres.
Part III. Phoenicopteridae - Rheidae. The Ibis, Eleventh Series, Vol. II, No.
1, January 1920.
https://www.biodiversitylibrary.org.
Jepson,
Willis Linn. 1929. Johann Friederich Eschscholtz. Madroño; a West American
journal of Botany, 1:252.
Kotzebue,
Otto von. 1830. A new Voyage round the World, in the Years 1823, 24, 25, and
26.
Two Volumes. London: Henry Colburn & Richard Bentley.
Lane, Ambrose
A. 1897. Field-Notes on the Birds of Chili. Ibis, Seventh Series, july 1897.
Lesson, René Primevère. 1830-1832. Centurie zoologique, ou, Choix d'animaux
rares, nouveaux ou imparfaitement connus. Bruxelles, F.G. Levrault.
Le Maout, Emmanuel. 1853.
Histoire naturelle des oiseaux : suivant a classification de M. Isidore
Geoffroy-Saint-Hilaire, avec l'indication de leurs moeurs et de leurs rapports
avec les arts, le commerce et l'agriculture. Paris, L. Curmer, 1853
Malvestitti,
Marisa. 2009. Capítulo III - Patagonia -
Argentina Patagónica; en: Sichra, Inge (Ed.) Atlas Sociolingüístico de Pueblos
Indígenas en América Latina. Primera edición. UNICEF y FUNPROEIB Andes.
Ministerio de
Educación de la Provincia del Chubut - Voces : Relatos del Chubut Diverso : Las
señales de las aves en la Cultura Mapuche-Tehuelche / contribuciones de Paulina
Cual ; Ramón Barrera. - 1a ed. - Rawson : Ministerio de Educación de la
Provincia del Chubut. Modalidad Educación Intercultural y Bilingüe , 2023.
Nicoll, M. J.
1908. Three Voyages of a Naturalist, being an Account of many little-known
Islands in three Oceans visited by the "Valhalla". Witherby &
Co., London.
Nilsson,
Sven. 1830. Årsberättelser om nyare zoologiska arbeten och upptäckter: till
Kongl. Vetenskaps-Academien afgifne den 31 mars 1820. Stockholm, P. A. Norstedt
& Söner.
Peters, James
L. 1923. Notes on some Summer Birds of Northern Patagonia. Bulletin of the
Musuem of Comparative Zoology, 45(9): 293.
Sclater, P.
L. & Hudson, W. H. 1889. Argentine Ornithology. Descriptive Catalogue of
the Birds of the Argentine Republic. Volume II. London: H. Porter.
Steinheimer,
Frank D.. 2004. Charles Darwin’s bird collection and ornithological knowledge
during the voyage of H.M.S. ‘‘Beagle’’, 1831–1836. J Ornithol 145: 300–320.
Wetmore,
Alexander. 1926. Observations on the Birds of Argentina, Paraguay,
Uruguay, and Chile. Bulletin 133,
Smithsonian Institution, Washington.








%20celeste.jpg)





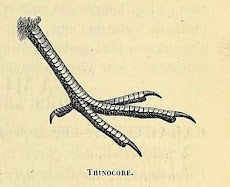

.jpg)
%20celeste.jpg)



